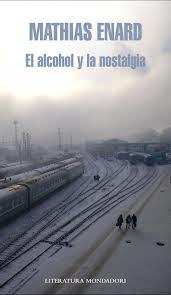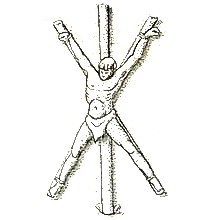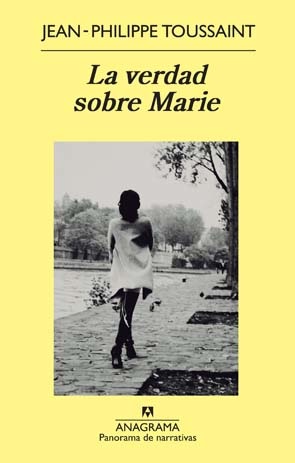¿Habéis leído Hacer el amor y os quedasteis con ganas de más? ¿Queréis saber qué pasó después con la pareja protagonista? Pues Jean-Philippe Toussaint nos lo ofrece en La verdad sobre Marie…
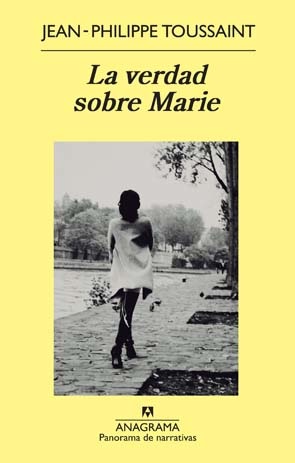
‘La verdad sobre Marie’
Una quinta parte de La verdad sobre Marie la ocupa una escena antológica que ningún lector podrá olvidar: el embarque de un purasangre en Narita, el aeropuerto de Tokio, a bordo de un Boing 747 cargo de Lufthansa. Es de noche, llueve a cántaros.
Zahir, despavorido, entre el furgón que lo ha traído y el box que va a ocupar, ha despistado a sus escoltas japoneses, a su propietario francés, a los abogados de este y a su amiga con una pila de maletas y bultos… El caballo se ha sumergido a todo galope en la chorreante oscuridad del aeropuerto. Tres vehículos se han lanzado en su persecución. Ha quedado paralizado el tráfico de aviones. ¿Cómo encontrar, rodear, apaciguar y domeñar al purasangre enfurecido a cuyo mozo de cuadra han cometido el error de despedir la víspera, y al que, habida cuenta de su fama y de su precio, no pueden sacrificar ni herir? Épico y regocijante. Alejandro Dumas pasado por el Nouveau Roman. Flaubert narrándonos un grave incidente en la zona de carga de Narita.
Hay elementos de fatalidad antigua en esa literatura tan moderna por su escritura y sus mecanismos. Se advierte que el novelista valora los contrastes, las disparidades, los símbolos antinómicos y que, al igual que Marie, no cierra nada. «Resulta exasperante, ni siquiera cerraba los libros, los dejaba abiertos boca abajo, junto a ella, en la mesita de noche, cuando interrumpía su lectura». Del mismo modo, Jean-Philippe Toussaint, cuando interrumpe en algún lugar de la escritura, aquí en la isla de Elba, deja abiertos sus libros para escribir otros.
Sí, Toussaint es un dios del Olimpo que, según Bernard Pivot, ya sea con benevolencia o furor, manipula a unas criaturas perfectamente elegidas y las proyecta a aventuras planetarias bajo los signos de Eros y de Lufthansa.
Típica sinopsis que no le hace justicia (en absoluto) al libro. De hecho, cuando salió esta novela, aunque me llegaron opiniones buenísimas sobre ella, no la leí porque no estaba segura de que me fuera a gustar con semejante resumen. De todas formas, me alegro muchísimo de no haberlo hecho en su día y de que esta novela me haya llegado ahora, porque en este momento todo tiene mucho más sentido.
Se puede leer La verdad sobre Marie sin haber pasado primero por las páginas de Hacer el amor. Pero creo que la experiencia es distinta si se conocen ya las vicisitudes de la pareja protagonista. La verdad sobre Marie comienza cuatro meses después del final de Hacer el amor. E, incluso, hay alguna escena que nos retrotrae a aquellos días en Tokio. Y, aunque en mi opinión no llega a la altura de Hacer el amor, La verdad sobre Marie es otra reflexión sublime sobre el amor y la pareja, con escenas de gran intensidad narrativa.
Porque, si algo me queda muy claro después de leer la novela, es que Toussaint narra como nadie. Qué control de la palabra justa, qué forma de imprimir intensidad allí donde es necesario, qué forma de usar el simbolismo (porque el caballo, para mí, es un claro símbolo de algo: leed la novela para descubrirlo y luego lo comentamos en privado si queréis), qué forma de componer toda la historia de una pareja en dos novelas breves. Me parece sobresaliente. Y el otro día, al acabar el libro, dije que me sentía huérfana y es verdad: quiero más Toussaint. Habrá que buscar qué hay por ahí.
He seleccionado alguna frase que he subido al Tumblr. Probablemente, no sean lo más representativo de la novela. Y, aunque lo pueda parecer, no penséis que hay spoilers (en absoluto). Y ojo al párrafo marcado como #primerafrase: ¡qué comienzo de novela, Dios mío! Me parece buenísimo…
¿Algún enganchado a Toussaint en la sala? ¿Alguien me podría recomendar algo más de él? ¿Habéis leído La verdad sobre Marie? ¿Os gustó? ¿Y Hacer el amor? Tenéis los comentarios para lo que queráis…